
ISSN 1666-7948
Revista Electrónica de Ciencia y Educación
Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN

ISSN 1666-7948
Revista Electrónica de Ciencia y Educación
Departamento de Química Biológica FCEN-UBA IQUIBICEN
Explorando los fósiles de las enfermedades, o como el estudio molecular de los patógenos hallados en restos fósiles brindan nuevas respuestas sobre las enfermedades humanas
María Julia Pettinari
Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. IQUIBICEN. CONICET. Buenos Aires. Argentina
Las enfermedades infecciosas nos acompañan desde siempre, y a lo largo de la historia han afectado a las poblaciones humanas de numerosas maneras. Si bien debido al avance de técnicas para disminuir su propagación y combatir las infecciones su impacto se ha reducido notablemente a lo largo de los siglos, aún son capaces de provocar desastres sanitarios de grandes proporciones, como por ejemplo la reciente pandemia de COVID-19.
Dada la gran importancia de los patógenos para la salud pública, es de sumo interés descubrir sus orígenes y evolución. En la actualidad se utilizan diversas herramientas moleculares para llevar a cabo estudios de epidemiología, que permiten obtener datos que ayuden a diseñar estrategias para combatir a los patógenos. De manera análoga, el estudio de patógenos en restos fósiles permite reconstruir la evolución de los agentes infecciosos a lo largo del tiempo. Estas herramientas permiten identificar y caracterizar agentes infecciosos de la antigüedad, para obtener datos acerca del comportamiento evolutivo de los mismos y su impacto en poblaciones pasadas.
Presencia de Patógenos en Restos Fósiles
Los fósiles no sólo conservan las características morfológicas de los organismos, sino que contienen material biológico del cual puede obtenerse otro tipo de información. En muchos casos se ha podido obtener material genético de restos fósiles, permitiendo así obtener información genética correspondiente a los organismos fosilizados.
Las técnicas para poder extraer DNA a partir de material fósil comenzaron a desarrollarse a finales de la década del 80. Uno de los primeros grupos en trabajar en este tema fue el del Dr. Allan Wilson. El propósito de este grupo era extraer DNA de especímenes preservados de piel de quagga, un tipo de cebra extinta. La obtención de secuencias de DNA mitocondrial de estas muestras fue el primer caso exitoso de extracción de DNA fósil [1] . En la década siguiente, un grupo sueco dirigido por Svante Pääbo hizo un avance significativo en el campo de la nueva disciplina, llamada paleogenómica, al extraer y analizar DNA de huesos de Neanderthal [2].
Al igual que la información correspondiente al organismo original del fósil, los restos fósiles pueden también contener vestigios de patógenos. Estos pueden encontrarse en diferentes tipos de restos fósiles, tales como huesos, dientes, cabello, tejidos blandos y coprolitos (heces fosilizadas). La calidad del material genético extraído y la dificultad de la extracción dependen de cada tipo de muestra.
Descubriendo las huellas del pasado a través de las moleculas
Para poder obtener material genético correspondiente a patógenos a partir de restos fósiles se han desarrollado técnicas especiales que permiten extraer material antiguo evitando la contaminación con material moderno.
Uno de los métodos que pueden utilizarse para la extracción de DNA antiguo de restos humanos es mediante digestión enzimática [3]. Para ello se incuba una muestra de restos fósiles triturados con una solución enzimática para degradar las proteínas y otros contaminantes de la muestra, pero que no degradan el DNA. Luego se amplifica el DNA obtenido mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y finalmente se obtiene su secuencia.
Las tecnologías de secuenciación de próxima generación desarrolladas en los últimos años han permitido grandes avances en la determinación molecular de patógenos en restos fósiles. Estas tecnologías permiten secuenciar simultáneamente millones de fragmentos de DNA , posibilitando la obtención de secuencias genéticas completas de patógenos antiguos. Estas pueden ser luego comparadas con las de patógenos modernos, brindando daros acerca de su evolución a lo largo del tiempo.
Los patogenos antiguos. Un viaje al pasado
Los datos obtenidos usando estas nuevas tecnologías han permitido reconstruir la historia de enfermedades que han tenido enorme importancia en la historia de la humanidad, diezmando poblaciones y teniendo un rol importante en conflictos bélicos.
Por ejemplo, en un estudio publicado recientemente en la revista Nature, se revelaron nuevos datos a partir de muestras de víctimas de la Peste Negra que azotó Europa en el siglo XIV [4]. El análisis del genoma de la bacteria Yersinia pestis aislada de las muestras antiguas permitió comprender mejor la historia y la evolución de esta enfermedad que redujo considerablemente la población urbana de la época [5].
El virus de la viruela hizo estragos en la población mundial durante siglos, y fue objeto de la primera vacuna desarrollada. Recientemente el análisis del virus de la viruela encontrado en la momia de un niño que murió a mediados del siglo XVII, hallado en la cripta de una capilla en Lituania, revelo información acerca de la evolución de este patógeno [6]. En otro estudio se logró identificar el DNA del virus de la hepatitis B (VHB) en restos de hace más de 4,500 años de una persona hallada en lo que hoy es Alemania [7], proporcionando información infecciones de este virus en poblaciones de la antigüedad.
El análisis de los rastros de patogenos en restos fosiles han permitido rastrear incluso agentes infecciosos relacionados con guerras e invasiones, revelando el impacto que las enfermedades han tenido en la historia humana.
Por ejemplo, se identificaron secuencias genéticas pertenecientes al virus de la gripe en restos de soldados de la Primera Guerra Mundial, permitiendo obtener información sobre las enfermedades que afectaron a arrojando luz sobre las enfermedades que afectaron a los soldados durante ese conflicto [8].
La llegada de los conquistadores europeos a América en el siglo XVI fue también acompañada por la llegada de nuevas enfermedades que tuvieron un efecto devastador en las poblaciones locales. Los conquistadores trajeron numerosos patógenos que eran endémicos en Europa, que rápidamente se diseminaron en el nuevo mundo. La determinación de diferentes restos humanos correspondientes a pobladores indígenas de esa época ha revelado la presencia de viruela, sarampión o la gripe. Estas enfermedades se extendieron rápidamente por el territorio conquistado diezmando a la población local, disminuyendo su resistencia a los invasores. El hallazgo de los restos moleculares de estos patógenos apoya la noción de que la diseminación de enfermedades infecciosas de origen europeo tuvo un impacto importante en la derrota de las civilizaciones americanas a manos de los europeos.
Pasado, presente y futuro
Los ejemplos mencionados en este artículo ilustran diferentes casos en los que el análisis de los patógenos conservados en restos fósiles han ayudado a comprender diversos aspectos relacionados con las enfermedades infecciosas, ligadas a las poblaciones humanas.
¡Un Viaje Fascinante a Través del Tiempo Develado por los Restos Fósiles!
Muchos de estos hallazgos son además importantes para comprender los procesos epidémicos y la evolución de los diferentes patógenos que han atacado a la humanidad a lo largo de su historia, ayudando a desarrollar estrategias para combatir las enfermedades infecciosas que aún nos azotan en la actualidad.
Las técnicas para la obtención de moléculas a partir de diferentes tipos de restos fósiles y su posterior análisis continúan avanzando, generando cada vez mayor cantidad de información y de mayor calidad. Esto abre permanentemente nuevas perspectivas sobre el estudio de las enfermedades del pasado y la comparación con las modernas, brindando así más herramientas para poder predecir el comportamiento de los patógenos y generar nuevas estrategias para combatirlos.
Referencias:
1. Higuchi R, Bowman B, Freiberger M, Ryder OA, Wilson AC (1984) DNA sequences from the quagga, an extinct member of the horse family. Nature 312:282-284.
2. Krings M, Stone A, Schmitz RW, Krainitzki H, Stoneking M, Pääbo S. (1997) Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans. cell, 90(1), 19-30.
3. Allentoft ME, Collins M, Harker D, Haile J, Oskam CL, Hale ML, et al (2012). The half-life of DNA in bone: measuring decay kinetics in 158 dated fossils. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 279(1748), 4724-4733.
4. Bos KI, Schuenemann VJ, Golding GB, Burbano HA, Waglechner N, Coombes BK, et al (2011). A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death. Nature, 478(7370), 506-510.
5. Dance A. (2023) Germs, genes and soil: tales of pathogens past." Nature 619.7969:424-426.
6. Duggan AT, Perdomo MF, Piombino-Mascali D, Marciniak S, Poinar D, Emery MV, et al (2016). 17th Century Variola Virus Reveals the Recent History of Smallpox. Current Biology, 26(24), 3407-3412.
7. Krause-Kyora B, Susat J, Key FM, Kühnert D, Bosse E, Immel A, et al (2018). Neolithic and medieval virus genomes reveal complex evolution of hepatitis B. eLife, 7, e36666.
8. Taubenberger JK, Reid AH, Lourens RM, Wang R, Jin G, Fanning, TG (2005). Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes. Nature, 437(7060), 889-893.
 ISSN 1666-7948 www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar |
Revista QuímicaViva Volumen 22, Número 2, Agosto de 2023 |
Publicado en: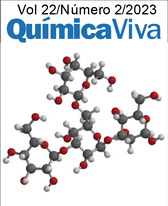
Vol 22, Nro 2
Agosto de 2023
Identificador: E0249
DOI:No disponible
Tipo: Editorial
Contacto: María Julia Pettinari